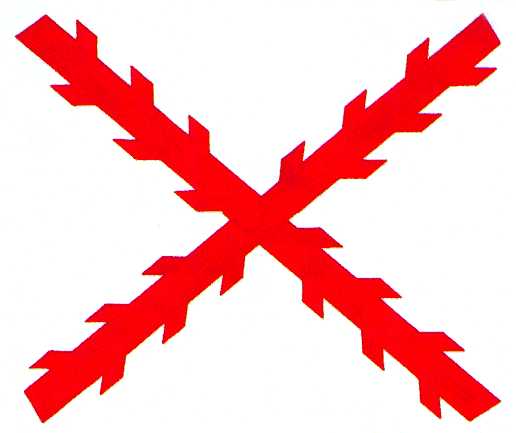
|
HISTORIA MILITAR DE ESPAÑA Campañas |
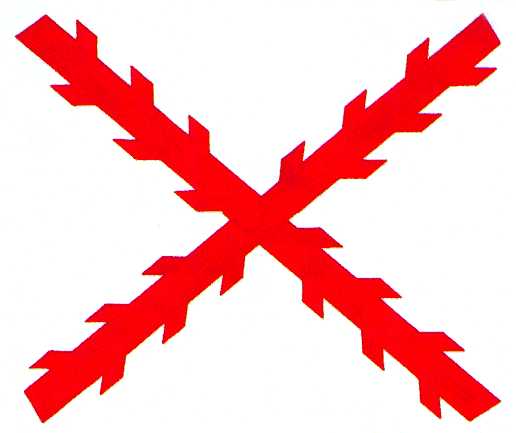
|
|
PRIMERA GUERRA DE ÁFRICA (1859 - 1860)
BATALLA DE CASTILLEJOS, POR PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN
Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) fue escritor y político. Nació en Guadix, Granada. Fue diputado de las Cortes españolas y se alistó como voluntario en la campaña de Marruecos, experiencia que le proporcionó material para el libro "Diario de un testigo de la guerra de África" (1859), considerada hoy una obra maestra por su descripción de la vida militar. Alarcón sobresalió también en su época por sus novelas religiosas, entre las que destaca El escándalo (1875), una defensa de los jesuitas que levantó una viva polémica. Hoy es recordado principalmente por sus relatos de la vida rústica en España, algunos de los cuales se han recopilado en El sombrero de tres picos , (1874), que inspiró a Manuel de Falla la composición de su ballet homónimo.
- XXI - Batalla de los Castillejos. Ceuta, 1.º de enero de 1860, a las once de la noche. ¡Qué día! ¿Cuándo, dónde principió? Yo no lo recuerdo... Una nube de sangre y fuego envuelve toda mi alma... La embriaguez del horror y del entusiasmo embarga aún mi corazón... Ni es esto todo... Estoy muy enfermo; tengo fiebre, me hallo en cama no sé para cuantos días. Unos brazos, mucho más crueles que piadosos, me han arrancado del seno del ejército y me han traído a esta ciudad apestada. Además, he perdido mi caballo..., o, más bien dicho, he sido abandonado por él..., se me ha escapado, no sé hacia dónde..., no sé en qué momento... Hállome, en fin, en una casa que no conozco, entre unas nobles personas que nunca he visto, en una situación de que no acierto a darme cuenta... Necesito hacerme luz en tanto caos. ¡Ahora nada veo, nada oigo, nada distingo, sino el conjunto desordenado de la batalla, el estampido de un millón de tiros, el cúmulo de los muertos, los arroyos de sangre, los torbellinos de humo, el volar de los caballos, el relucir de las armas, los gritos de dolor y de cólera, y, sobre esta confusión, sobre este infierno, siempre la misma atmósfera inflamada, el mismo sol ardiente, la misma luz abrasadora! ¡Siete horas hace que expiró en el ocaso la última lumbre de ese día, y yo la veo brillar aún, y me quema los ojos, y enciende la sangre de mis venas! Algunas leguas me separan ya del teatro del combate; estoy solo, en una sosegada casa de Ceuta, rodeado de paz y de silencio, ¡y creo aún encontrarme allí, en aquel valle, sobre aquella montaña; y oigo el estruendo de la pólvora, y el silbido de las balas, y las voces de mando, el rodar de la artillería, y los golpes del pico y de la pala, y el bárbaro concierto de tanta furia, de tanta destrucción, de tanto estrago!... Voy a coordinar mis recuerdos... Voy a tomar desde su principio este larguísimio día, que abulta en mi imaginación tanto como un año... Voy a conduciros al través de sus tumultuosas horas, a fin de que veáis, como yo los vi, unos acontecimientos que vivirán tanto como la historia. Y bien haya la fiebre, si ella contribuye a darme energía para seguir escribiendo toda la noche. El día de hoy amaneció purísimo y sereno. Era el primero de un nuevo año, y el ejército español lo festejaba tomando la ofensiva contra los marroquíes. Desde antes de rayar la aurora empezaron a desfilar por la playa del Tarajar la división mandada por el general Prim, con dos escuadrones de Húsares y dos baterías. Detrás de estas fuerzas, sabíamos que habían de pasar el SEGUNDO CUERPO y el cuartel general del general en jefe. Cuando ya fue día claro, hice abrir mi tienda; y desde la cama, donde me retenía un ligero accidente, contemplé durante una hora aquella marcha importantísima, cuyo resultado no podía menos de ser (esto lo preveía todo el mundo) una nueva acción, y quizá toda una batalla. Desapareció, en fin, el último soldado con dirección al nuevo camino, cuya solemne inauguración se verificaba en aquel instante, y yo me quedé solo, en la cruel ansiedad que podéis suponer, mientras que todo el TERCER CUERPO se hallaba formado en las trincheras (de orden del general O'Donnell), dispuesto a marchar de frente y caer en el Valle de los Castillejos por su mayor altura, si así lo requerían los acontecimientos. Transcurrió una hora más, y eran ya las ocho, cuando empecé a oír un cañoneo lejano y bastante vivo... -¡Esto es hecho! -le dije a mi criado, pidiéndole ayuda. Y me levanté de la cama como pude, y salí a la puerta de la tienda. ¡Ni una persona en el valle! Todo era tranquilidad y reposo en torno mío... Nadie iba ni venía por el Camino de Tetuán. En cuanto al TERCER CUERPO de ejército, todo él estaba allá arriba, como he dicho, atento a la batalla que sus compañeros reñían en aquel instante a una legua de distancia, y esperando, arma al brazo, la orden de correr en su defensa. Así permanecí largo tiempo, oyendo un fuego cada vez más vivo... Al cabo empezaron a aparecer a un mismo tiempo, de un lado camillas de heridos, que venían del teatro de la acción, y del otro el SEGUNDO CUERPO, que se encaminaba a él. Las tropas de refresco y las que ya habían quedado fuera de combate, se cruzaban, por consiguiente, en las arenas de la playa o en la estrecha carretera de los Castillejos, el soldado que se dirigía en busca de gloria veía antes que nada a sus compañeros y amigos, que ya regresaban hacia el hospital o hacia la tumba. -Anda -le dije a Soriano-, y pregunta a aquellos heridos cómo va la acción. Entretanto, el general en jefe y su cuartel general pasaron también por la orilla del mar con dirección al fuego, y en pos de todas aquellas fuerzas iban tiendas, equipajes, víveres, municiones y toda la impedimenta de los dos cuerpos de ejército que habían avanzado. Esto me tranquilizó, por cuanto revelaba seguridad de vencer en el combate ya principiado, y resolución de acampar en el sitio que más nos conviniera. En aquel momento volvió mi criado, descompuesto el rostro y presa de la mayor agitación. -¡Se da una gran batalla! -me dijo-. Los Húsares de la Princesa han cargado, llegando hasta el Campamento moro... ¡Tenemos muchos muertos..., muchos! ¡El enemigo no quiere dejarnos pasar por los Castillejos!... Allí esperaba a los nuestros toda la morería; pero el general Prim se está portando como un héroe... Los Húsares han hecho el gasto... Los dos escuadrones están reducidos a la mitad. ¡Figuraos mi agonía! La imaginación, que todo lo abulta, me hizo temer todo linaje de complicaciones... ¡Había llegado, pues, el caso de realizar mi plan de la víspera, el cual era abandonar mi ya inactivo cuerpo de ejército, para ir a unirme a los que marchaban de vanguardia!... Ros de Olano me perdonaría. Monté, pues, a caballo como Dios me dio a entender, y partí... ¿A dónde? ¡En busca de la patria en peligro!...¿Para qué? ¡Para nada, triste de mí, que de nada podía valerle!... ¡Para morir por ella, en todo caso! A poco que anduve me encontré a un jinete que subía lentamente por en medio del valle del Tarajar. Venía muy pálido, y regía su caballo con la mano derecha. La izquierda la traía oculta bajo los pliegues de su poncho. Era D. Cándido Pieltaín, el coronel del Príncipe, que se retiraba del combate con el brazo izquierdo atravesado por una bala. Por él supe que la batalla no se presentaba tan mal como se me había hecho suponer, pero que era reñidísima; que el general Prim avanzaba siempre sobre los enemigos, y que los escuadrones de Húsares se habían rehecho después de devolver a la alevosa morisma daño por daño, muerte por muerte, y de haberle arrebatado una bandera. El bravo coronel siguió a caballo por el camino de Ceuta, impávido, sereno, excitando tanta piedad como admiración, y yo continué mi marcha hacia los Castillejos, algo más alegre y confiado. Toda la carretera (de una legua de longitud) se hallaba cubierta de heridos que venían en camillas, en mantas, sobre los hombros de sus compañeros, y hasta sentados en cruces, de fusiles... Por aquella gente fui sabiendo pormenores y episodios, o sea triunfos y desgracias particulares, que no me daban verdadero conocimiento del comienzo y desarrollo de la batalla. Cerca ya de los Castillejos encontré cinco moros heridos, escoltados por guardias civiles, que los defendían de la cólera de algunos soldados rencorosos, quienes, recordando quizá la muerte de algún hermano o amigo, mostraban deseos de vengarla. Con este motivo presencié discusiones acaloradísimas entre los feroces y los compasivos, en que acababan siempre por triunfar los últimos; pues nadie se atrevía a contestar a las siguientes preguntas que hacían llenos de nobleza: «¿Somos nosotros tan salvajes como los africanos? ¿No nos hemos de diferenciar de ellos? ¿Es hazaña propia de españoles cebarse en un hombre indefenso, en un herido, en un moribundo? ¡El que quiera vengarse que busque moros armados! Ese tiroteo que oís os indica que aún quedan muchos y que se encuentran cerca... ¡Marchad, pues, en su busca, y sed generosos con los que ya están vencidos!» Estas o parecidas palabras no podían menos de encontrar eco en pechos cristianos, y los heridos marroquíes pasaban al fin confundidos con los nuestros, sin que los guardias civiles tuviesen que intervenir en el asunto. Por lo demás, los pobres prisioneros eran tan miserables como los cadáveres moros que vi el día 25. Sólo uno de ellos se distinguía por llevar un poco más de ropa, y otro por su rostro imberbe y por su larga cabellera negra. Esta circunstancia hizo que muchos, acostumbrados a ver a los moros completamente rapados y con toda la barba, tomasen a aquel individuo por una mujer; pero lo cierto, según he sabido esta noche (pues los cinco cautivos se encuentran también en Ceuta), es que la pretendida mora y efectivo moro dan por resultado un derviche, especie de peregrino o monje muy respetado por los musulmanes. Cátanos ya entre nubes de humo y ensordecidos por el estruendo del cañón. Hemos dado vista al Valle de los Castillejos... Son las doce de la mañana. Ya he descrito este valle, abierto entre ásperos montes que bajan hasta la playa, situada a nuestra izquierda, y que suben por la derecha, juntándose hasta formar cierta angosta cañada... Desde estos montes era facilísimo estorbar la marcha de nuestro ejército, y de aquí la necesidad de ocuparlos previamente, como también la tenacidad con que los han defendido hoy los moros. Muy cerca del camino se levanta la casa del Morabito, sobre una colina aplanada, y en ella se encontraba va situado el cuartel general de O'Donnell, quien dirigía la acción con su impasibilidad acostumbrada. Abarquemos también nosotros desde allí todo el teatro del combate. Estamos de espaldas al mar, desde donde algunos vapores y lanchas cañoneras barren a cañonazos la llanura de la izquierda, teniendo a raya a los moros por aquel lado. Entretanto, embárcanse por la derecha heridos y más heridos, que dentro de algunas horas se encontrarán en Algeciras, en Cádiz, en Málaga y otros puertos. En medio del llano se ven formados los dos escuadrones de Húsares que tanta gloria han alcanzado hoy, siquier a precio de tanta sangre... Los huecos de sus filas se han embebido al rehacer la formación; pero no por ello deja de notarse lo muy mermada que ha quedado esa legión de héroes... Enfrente de los mismos Húsares, ofrécese a la vista el principio de la retorcida cañada en que penetraron hace pocas horas, y donde han quedado tantos de sus compañeros... ¡Aún se ven a la entrada de aquel misterioso antro algunos caballos muertos, algún cadáver de moro, algunos rastros de sangre! A nuestra derecha se alzan, asomadas ya a este valle, cuya posesión nos están disputando los moros, las primeras tiendas del nuevo campamento, en que O'Donnell, su cuartel general y el SEGUNDO CUERPO están seguros de dormir esta noche. Por último, enfrente de nosotros se levantan en progresión ascendente tres corpulentas lomas, a las cuales sube una columna interminable de soldados y acémilas con cargas de municiones y artillería llevada a lomo, y de las cuales desciende un cordón continuo de heridos... Torrente de sangre que, vomitado por el monte, cruza el llano y va a morir a la mar. Mas lejos se percibe allá arriba una espesa humareda, y, entre el humo, vense brillar a veces nuestras bayonetas, que un sol de fuego hiere desde el meridiano. Y, en fin, en medio de aquella parte de la montaña preséntase una garganta anchurosa, formada por dos alturas gemelas, que es en este momento el verdadero foco de la lucha, y sobre la cual se cruzan los fuegos. Ahora, lo que yo no puedo haceros ver ni oír es la luz y la vida de este cuadro, su animación, su estruendo, su ardiente colorido, sus fantásticas proporciones... Contentémonos, pues, con referir lo sucedido, tal y como me lo refirieron a mí testigos presenciales. Serían las ocho de la mañana cuando la vanguardia de las fuerzas mandadas por el general Prim (compuesta del batallón Cazadores de Vergara y del regimiento del Príncipe, y mandada por el coronel de este, D. Cándido Pieltaín, a quien yo había visto luego pasar herido por el campamento de la Concepción ) pisó las alturas que dominan el Valle de los Castillejos; aquellas mismas alturas que, durante las obras del Camino de Tetuán, habían sido teatro de tan sangrientos y señalados combates. También por esta vez los aguardaban allí los moros, resueltos a impedirles bajar a la llanura; pero aunque hoy eran muchos más que de ordinario, y su fuego más nutrido, los soldados de Vergara y el Príncipe arremetieron con tal ímpetu, que pocos momentos después la posesión quedó por suya. Entretanto, algunas compañías de Cuenca atacaban por la derecha unas ásperas rocas, desde donde el enemigo, perfectamente parapetado, hacía fuego sobre los de Vergara; y, en poco tiempo también, todas las rocas eran nuestras, mientras que huían dispersos sus defensores. Dueño, pues, el conde de Reus de aquella amenazadora meseta, hizo avanzar las demás fuerzas de su mando, y situó la Artillería de tal modo que protegiese el descenso de las otras armas a la llanura, donde se habían acumulado numerosas huestes enemigas, al amparo de la colina y casa del Morabito de los espesos jarales que se extienden hasta aquel sitio desde los cerros de la derecha. El general en jefe mandó entonces al general Prim que bajase al valle y tomase la dicha casa, mientras que enviaba una brigada del SEGUNDO CUERPO a las órdenes del brigadier Serrano, seguida de una Batería de Montaña, a que flanquease un bosque que ocupaban los moros y los arrojase de él a todo trance. Esta segunda operación se llevó a término en pocos momentos, merced a la inteligencia y arrojo con que la ejecutó el brigadier Serrano y al acierto con que jugó la artillería. No menos pronta y bizarramente se cumplió la parte encomendada a la división de reserva; pero algunos memorables episodios la hacen digna de más especial mención. El conde de Reus dispuso que descendiesen simultáneamente a la llanura, por el lado derecho, el batallón de Cuenca, al mando de su bizarro coronel, D. José Estremera; los escuadrones de Húsares por el opuesto lado, y los batallones de Vergara y del Príncipe, a quienes protegía el de Luchana, por en medio, yendo a su frente el propio general. Así llegaron al valle y atacaron a la morisma, en tanto que la Artillería de Montaña seguía disparando desde la meseta que acababa de conquistarse. Entonces tuvo efecto un rasgo interesantísimo. Nuestra Armada, que, siempre arrimada a la costa, seguía los movimientos del Ejército, no contenta hoy con prestarle el auxilio de sus cañones, que no cesaban de lanzar granadas sobre las hordas enemigas, le envió algunos de sus valientes hijos, quienes, mandados por el capitán de fragata D. Miguel Lobo, saltaron a tierra armados de sus rifles, y corrieron al encuentro de nuestras guerrillas, embistiendo y arrollando a los asombrados marroquíes, hasta que, al fin, unos y otros españoles se reunieron en la altura del Morabito, que habían asaltado por dos puntos diferentes. Al llegar allí, se dieron la mano los nobles compatriotas, tendiendo los ufanos ojos por el suelo que acababan de conquistar juntos... -¡Viva la Marina ! -exclaman los soldados de tierra. -¡Viva el ejército! -responden los soldados de mar. -¡Viva España! ¡Viva la Reina ! -gritan, finalmente, unos y otros. Ya estaban en nuestro poder el Valle de los Castillejos, su fortaleza arruinada, y la casa del Morabito... Los moros habían desaparecido como por ensalmo, y la acción parecía terminada definitivamente. El conde de Reus aprovechó aquel momento de tregua para colocar sus batallones en algunos puntos importantes, y después esperó nuevas órdenes del conde de Lucena. Pero los moros se anticiparon a indicarle lo que debía hacer. Durante aquel intervalo habíanse reunido todas sus fuerzas, desparramadas antes por los montes y bosques vecinos, y aumentadas ahora con las feroces hordas de Anghera, a quienes el general Echagüe, desde su campamento del Serrallo, vio pasar al amanecer con dirección a Sierra-Bermeja. En cuantiosa multitud, pues, y en grupos más numerosos y apretados que acostumbran, aparecieron sobre la primera y más próxima de las tres lomas consecutivas que, según ya he indicado, se levantan enfrente del Morabito; y aunque desde allí hubieran alcanzado sus tiros a nuestras tropas, tenían hoy tal confianza en la superioridad de sus posiciones y de su número, que se descolgaron sobre la llanura llevando terciadas a la espalda sus largas escopetas y blandiendo sus cortantes y puntiagudas gumías, entre unos gritos espantosos. Nuestra infantería salió al encuentro de aquella impetuosa catarata, que parecía querer inundar el valle, en tanto que los escuadrones de Húsares de la Princesa se adelantaron a contener a la caballería africana, que desembocaba al mismo tiempo por la cañada de la izquierda, tratando de recobrar el llano. Mandaban a los Húsares los comandantes don Juan Aldama y marqués de Fuente-Pelayo. Eran dos bizarros escuadrones, compuestos de soldados escogidos por su valor y gallardía, y de una distinguida oficialidad, en que figuraban todas las aristocracias: la del heredado valor, la del dinero, la del apellido. Yo les había acompañado algunos días antes (bien lo recordaréis), al intentar en este mismo sitio la temeraria empresa que han acometido hoy; yo los vi en correcta formación avanzar contra la caballería árabe, que ya tenía meditada la alevosía que, por último, ha perpetrado, y yo creo verlos también recoger esta mañana el guante que les arrojaron en mitad del llano los jinetes moros, y atacarlos de frente y perseguirlos en su simulada fuga, y desaparecer tras ellos por la tremenda garganta, cuyo término desconocían... ¡Allá van con sus blancos dormanes, con sus impetuosos trotones, con sus fulminantes espadas! La infantería marroquí, que ya asomaba por aquella formidable angostura, es atropellada, acuchillada al paso, puesta en dispersión..., sin que los Húsares se detengan a rematarla. Los caballeros árabes siguen huyendo, por su parte, cada vez más despacio y como extenuados de fatiga... ¡Estos, estos son los adversarios que nuestros jinetes buscan y con los que quieren medir sus armas! Ya los tienen cerca... ¡Ya esperan alcanzarlos!... Pero en tal momento, al torcer un rodeo de la cañada, encuéntranse sin enemigos delante de sí... Los árabes se han desvanecido como el humo. En cambio, ven blanquear a poca distancia un numeroso y apiñado campamento, todo de tiendas crónicas, encerrado en una depresión que forman cuatro montañas confluentes... ¡Es el campamento musulmán, el cubil de los lobos, la madriguera de los tigres! Esta inesperada aparición los suspende un punto. -¡El campamento moro -exclaman, llenos de glorioso júbilo y de mayor denuedo. -¡Adelante! ¡Adelante! -resuena a todo lo largo de las filas. Y espolean sus ardorosos brutos, y avanzan con temerario arrojo, sin pensar en lo que allí puede sucederles, ni recordar que detrás de ellos dejan mil enemigos emboscados... De pronto, la tierra falta bajo sus pies; húndense caballos y caballeros en profundas zanjas, cubiertas de ramas y de hierbas; un jinete rueda sobre otro, y sobre aquel un tercero; fórmanse pilas de miembros palpitantes, que sirven como de puente a los que vienen detrás (y que no pueden contenerse en su desbocada marcha, por empujarlos y precipitarlos los que les siguen), sucediendo, por último, que los que logran salvar una de aquellas cortaduras caen en la inmediata, o, si no, en la tercera, ¡pues tres son los fosos disimulados que estorban el paso a los imprudentes Húsares!... Al mismo tiempo estalla sobre ellos una tempestad de tiros. ¡Por los dos lados, por la espalda, por arriba, por todas partes, les hacen fuego! Detrás de cada árbol y de cada piedra reluce una espingarda o se ve una nube de humo..., y gritos salvajes acompañan a los disparos, como diciendo a nuestros compatriotas: «¡Os hemos burlado! ¡Estáis perdidos sin remedio!» Semejantes voces enardecen aún más a los desamparados Húsares... Salen, pues, a duras penas de los fosos, ayudándose, protegiéndose, sosteniéndose, como tiernos hermanos; y, en tanto que unos escoltan y defienden la retirada de los heridos y contusos, llevando los cadáveres sobre el arzón de sus caballos, otros cargan furiosamente a la morisma, acometiéndola por todas partes, revolviéndose entre ella, sembrando la muerte dondequiera que alcanzan sus aceros, y abriéndose camino hasta el llano de los Castillejos por entre densa nube de enemigos. ¡Ni es esto todo! ¡Algunos de aquellos doscientos leones prefirieron morir a emprender esta retirada sin haber realizado antes su loca empresa de profanar el campamento enemigo: avanzaron, pues, hacia él; metiéronse entre sus tiendas; batiéronse allí a pistoletazos y cuchilladas; apoderáronse de una bandera, y volvieron a recorrer aquel pavoroso desfiladero bajo un diluvio de balas, saltando los tres fosos milagrosamente, rescatando aún a alguno de sus camaradas (desnudo ya y en poder de los inhumanos marroquíes), y saliendo, por último, al ancho valle, mermados, sí, pero no vencidos, con la palma del martirio en una mano y con la palma de la victoria en la otra! En este heroico hecho de armas fueron heridos los comandantes de los dos escuadrones; muertos dos oficiales, y heridos casi todos los demás. Muchos húsares de la clase de tropa exhalaron también su último aliento en aquel campo de honor, y más de treinta lo regaron con su sangre... Pero a todos, cualquiera que haya sido su suerte en tan alevosa asechanza, cabe la misma prez y corresponde igual aplauso, pues todos pelearon como buenos y merecieron bien de la patria. Entretanto, nuestra infantería había entablado por la derecha una lucha no menos formidable. Los batallones del Príncipe, Vergara, Luchana y Cuenca, capitaneados, que no mandados, por el general Prim, lejos de retroceder ante la formidable avenida de enemigos que se precipitaba de las alturas sobre el llano, opusieron a ella el dique de sus bayonetas y de sus pechos; empezaron por resistirla; la contuvieron después; la estrecharon y quebrantaron en porfiada lucha, y acabaron por rechazarla, por arrojarla al otro lado del monte. Quedó, pues, nuevamente todo el valle por nuestro. El general Prim eligió entonces la posición en que debía atrincherarse, a fin de acampar en ella esta noche, pues se había hecho muy tarde para continuar nuestra marcha; pero como aquella loma estuviese dominada por la altura siguiente, y los moros comenzaron a disparar desde allí sobre nuestras tropas, hizo avanzar nuevamente al batallón del Príncipe, dejando al de Vergara en el lugar que había de ser campamento... Y aquí principia la parte más ruda y peligrosa de esta empecatada batalla. Fácilmente, aunque no sin lucha, tomaron los del Príncipe la segunda loma, y nuestra bandera quedó clavada en el terreno que ocupaban antes los marroquíes... Pero habiendo subido allí el conde de Reus, divisó el Campamento moro que acababan de visitar los Húsares; y sintiendo la misma noble codicia de caer sobre él y plantar sobre sus profanas tiendas la cruz de Jesucristo, se preparó para el ataque. Bien meditado, todo el objeto del movimiento de hoy no era batir al enemigo ni apoderarse de su campo, sino marchar hacia Tetuán. Aparte de esto, la posición de dicho campo era más fuerte de lo que a primera vista parecía, enclavado como estaba en el fondo de cuatro apiñados montes, cuya toma nos había costado larga y sangrienta lucha y distraer nuestras fuerzas de su verdadera dirección... Así lo declaró el general O'Donnell, templando con su inalterable sangre fría la impetuosidad del conde de Reus, quien había bajado al Morabito a consultar el caso. Desistiose, pues, del ya preparado ataque; pero los moros, que mucho lo temían, sobre todo después de la acometida de los Húsares, emprendieron desesperadamente la defensa de su campo, viniendo contra nosotros con renovado y supremo brío, y empeñando una lid tanto más sangrienta, cuanto que versaba sobre un error. Es decir, que los moros tomaron nuestra resistencia por obstinado ataque, cuando los que atacaban eran ellos, mientras que nosotros nos limitábamos a defender unas posiciones necesarias para cubrir la marcha del ejército por la orilla del mar. Así se explica la tenacidad con que han luchado hoy ambos ejércitos; la mucha sangre vertida en uno y otro lado, y el empeño con que todos pelearon por ser dueños de una cumbre que han abandonado al anochecer, no solo los vencidos, sino también los vencedores. Pero no adelantemos los sucesos... Cuando llegué yo al teatro de la batalla, que fue en lo más recio del ataque de los moros contra los batallones del general Prim, la situación comenzaba a ser algo comprometida. Falto de fuerzas el conde de Reus (pues la línea de batalla se había hecho muy extensa, y él contaba solamente con los fatigados batallones de Vergara, Cuenca, Luchana y Príncipe, muy reducidos ya por tantas horas de mortífero fuego), apeló a todos los recursos para contener al enemigo, cada vez en mayor número; y mientras el Príncipe cargaba briosamente y desalojaba a los moros de sus nuevas posiciones, hizo avanzar a un batallón del 5.º Regimiento de Artillería, a pie, a las órdenes del coronel D. Ignacio Berrueta, dando así lugar a que aquellos entendidos artilleros, que tan brillantemente se habían portado ya, al lado de sus cañones, conquistasen nuevos y muy sangrientos laureles como soldados de infantería. En cuanto a los moros, perdían sus hombres a centenares. Los encuentros empezaron a tiro de pistola y concluían a boca de jarro; la bala y la bayoneta los herían al mismo tiempo; la carnicería era espantosa; desenfrenado el combate; atroz y nunca vista la manera de pelear. Mas no bastaba todo esto. Los enemigos se reproducían como la hidra de la fábula. De Tetuán, de Anghera, de todas partes les llegaban refuerzos. Por cada uno que caía se levantaban diez nuevos combatientes. La fuerza que se acababa de rechazar volvía a la carga al cabo de un instante, tan entera y briosa como al principio... ¡No imaginemos ni por un momento lo que ha podido sucedernos hoy! Por fortuna, el general en jefe, que seguía desde el Morabito todas las vicisitudes de la batalla, comprendió el apurado trance en que se encontraba el general Prim, y le envió el regimiento de Córdoba, perteneciente al cuerpo de ejército del general Zabala, y a las órdenes del brigadier Angulo. Este refuerzo no pudo acudir más a tiempo. Los del Príncipe se replegaban ya, no pudiendo resistir al número de los contrarios, que habían apelado a sus cuantiosas y descansadas reservas, mientras que ellos estaban fatigadísimos después de cinco horas de continua lucha... Llega, en fin, el regimiento de Córdoba. El conde de Reus le manda soltar en tierra las mochilas; deja de reserva un batallón; pónese a la cabeza del otro, y avanza a contener la catarata de enemigos que amenaza sepultar bajo su mole los restos del regimiento del Príncipe. ¡Inútil esfuerzo! El batallón de Córdoba cede también ante las huestes africanas, sin poder avanzar un palmo de terreno. ¡El que lo intenta, muere! Los jefes y oficiales, puestos a la cabeza de sus tropas, pugnan por arrastrarlas en pos de sí... Pero, al primer paso, caen ellos atravesados por las balas enemigas, y su heroísmo sirve únicamente para demostrar que la resistencia es imposible. Yo vi a Prim en aquel supremo instante (pues me encontraba allí, en compañía del gran dibujante Vallejo), y en verdad os digo que la actitud del conde de Reus era tremenda. Estaba lívido; sus ojos lanzaban rayos; su boca, contraída, dejaba escapar una especie de rugido salvaje. Hallábase al frente de los de Córdoba, delante de todos, con el caballo vuelto hacia ellos, con la espada desnuda, retorcido el musculoso cuerpo bajo el anchuroso uniforme, entero y arrebatado a un mismo tiempo su corazón, como debe de estarlo el del hombre que va a atentar contra su vida. Ya lo había apurado todo: arengas, amenazas, órdenes, palabras de camarada y de amigo... Por segunda vez había intentado aquella arremetida, y por segunda vez el regimiento de Córdoba se había estrellado contra una bocanada de viento cuajado de mortífero plomo... ¡Y el enemigo avanzaba entretanto!..., ¡y las posiciones conquistadas a precio de tanta sangre española iban a quedar por suyas!, ¡y el equipo de aquellos dos batallones caería en poder de los marroquíes!, ¡y España sería vencida por vez primera en el africano continente!... ¡Oh! No. ¡Esto no podía ser! ¡Los leones de Castilla harán un esfuerzo desesperado! ¡El corazón de nuestros valientes responderá al acento supremo del patriotismo! El conde de Reus ve ondear ante sus ojos la bandera de España, que conduce el abanderado de Córdoba... El semblante del general se ilumina con el fuego de una súbita inspiración... Lánzase sobre la bandera: cógela en sus manos; tremólala en torno suyo, como si quisiese identificarse con ella, y rigiendo su caballo hacia los marroquíes y volviendo la cabeza hacia los batallones que deja detrás, exclama con tremebundo acento: -¡Soldados! Vosotros podéis abandonar esas mochilas, que son vuestras; pero no podéis abandonar esta bandera, que es de la patria. Yo voy a meterme con ella en las filas enemigas... ¿Permitiréis que el estandarte de España caiga en poder de los moros? ¿Dejaréis morir solo a vuestro general! ¡Soldados!... ¡Viva la Reina ! Dice, y da espuelas a su caballo. Y sin reparar en si va solo o le sigue su infantería, cierra contra las huestes contrarias, con la bandera amarilla y roja desplegada al viento, suspendiendo por un instante la furia de los marroquíes, que asombrados contemplan tan impertérrita figura... Los batallones de Córdoba no han sido sordos a aquella voz irresistible. ¡Viva nuestro general!, gritan vigorosamente, y se abalanzan en pos suyo sobre los moros, y arrostran una muerte segura, y caen cadáveres sobre cadáveres, y siguen arremetiendo, y las bayonetas se cruzan con las gumías, y mézclase la sangre infiel con la cristiana, y la victoria ciérnese indecisa sobre los revueltos combatientes. Las cornetas siguen tocando ataque; los marroquíes asordan el espacio con sus gritos; el arma blanca y la de fuego juegan indistintamente; el humo se hace tan denso, que no permite distinguir al amigo del adversario; ¡pero la bandera española reluce siempre sobre la tormenta, y siempre en manos de nuestro afortunado caudillo! ¡Afortunado, sí! ¡Las balas, que silban y cruzan a su alrededor, que siembran la muerte por todos lados, que hieren a sus ayudantes, que alcanzan a su caballo, respetan la vida de aquel soldado vestido de general, de aquel que es el alma de la lucha, de aquel que sobresale entre todos y ostenta en su mano nuestra adorada y venerable enseña! Diríase que está dotado de la virtud de Aquiles. ¡Horribles son las pérdidas de los moros en aquella hora! Los soldados del SEGUNDO CUERPO los persiguen, sedientos de venganza, y la sangre vertida en torno del general Prim es más que lavada por la que hacen derramar a los moros, en unión del regimiento de Córdoba, los batallones de Simancas, León, Arapiles y Saboya, a las órdenes del general Zabala. Este esforzado y jamás vencido general había llegado con las dichas fuerzas, precisamente en el instante en que el conde de Reus echaba su vida en la balanza, a fin de inclinar la victoria al lado de nuestro pabellón. Desde las alturas de la derecha, por donde avanzaba al frente de sus tropas, vio el peligro y se dirigió a él. Mas para llegar a aquel punto érale forzoso atravesar una cañada interpuesta entre sus posiciones y las de Prim, y defendida de un modo formidable por una infinidad de moros, que enfilaban a lo largo de ella sus disparos... Intentar cruzarla era otra temeridad semejante a la que acababa de acometer el regimiento de Córdoba con éxito tan glorioso y memorable. No vacila, empero, el conde de Paredes; y sacrificando también a los bizarros jefes y oficiales que componen su cuartel general, pónese a la cabeza de aquellos heroicos batallones, que tanto se distinguieron el día 9 de noviembre en las alturas del Serrallo, y llega, a todo trance, a la codiciada posición. Tan noble intrepidez no pudo menos de ser grande en resultados. Las tropas del general Zabala, firmes en aquel punto, bajo el fuego enemigo, impidieron que los moros se corriesen por la cañada y envolvieran al general Prim. Pero aun faltaba uno de los episodios más notables de la batalla de hoy; episodio que me impresionó extraordinariamente, y que jamás olvidaré. Después del heroico trance de la bandera y del ataque del regimiento de Córdoba, Vallejo y yo habíamos abandonado aquellas peligrosas alturas y bajado a la explanada que conduce al Morabito, siendo tan apretado el cordón de heridos que descendía por aquella senda, que nos vimos obligados a marchar fuera de camino, y por en medio de unos jarales recién quemados, a fin de no estorbar a los camilleros. En tal instante arreció nuevamente la lucha allá en las alturas ocupadas por Prim y Zabala... Diríase que los moros se habían recobrado de su espanto y volvían a la carga por tercera vez... Descargas cerradas atronaban nuestros oídos; caballos corriendo a escape iban de uno a otro lado; los aullidos de los infleles apagaban los acentos de las cornetas; una confusión horrible reinaba otra vez en el lugar del combate... Entonces oímos cerca de nosotros una voz que, con la violencia del trueno y con un poder magnético irresistible, se acercaba gritando: ¡A ellos! ¡Terminemos de una vez! ¡A la bayoneta, soldados! ¡Viva la Reina ! Vuelvo la cabeza, y veo adelantarse un jinete a todo el correr de su caballo, con la espada desnuda, avanzando sobre la silla, inflamado, terrible como la desesperación que lo arrastraba... Era el general en jefe: era O'Donnell. ¡Magnífico iba en aquel instante el conde de Lucena! Su elevada estatura, su porte militar, su misma categoría, todo le daba extraordinarias proporciones. Era la primera vez que veía yo aparecer al guerrero debajo del general en jefe, del presidente del Consejo de Ministros, del ministro de la guerra. ¡Su arrojo y decisión de aquel instante revelaban su anterior vida, justificaban su alta posición, recordaban al general del Ejército del Norte, al insurgente de Vicálvaro, al mantenedor del Trono en las calles de Madrid, al caudillo de tantas temerarias luchas, al que nació y morirá en la guerra, donde nacieron y murieron, o donde al presente viven, sus deudos y antepasados, sus hermanos y sus herederos, cuantos llevan su noble apellido! Aquella resuelta actitud de O'Donnell ejerció en las tropas una fascinación indescriptible: los batallones de la Princesa , con el brigadier Hediger a su frente, marchaban en pos de él como arrebatados por un vértigo, aclamándolo y vitoreándolo, blandiendo sus armas con desusado brío, volando a la muerte como al festín de la inmortalidad. ¡Minutos después, aquella tromba incontrastable dominaba las alturas, y yo también, como absorbido por ella! ¡La curiosidad y el miedo me habían conducido otra vez a aquel paraje! ¡Conocedor ya del infierno en que había penetrado el general O'Donnell; habiendo visto llover allí las balas pocos momentos antes, acudía a saber si aquel era de nuevo el reino de la muerte! Por fortuna, el conde de Reus salió al encuentro del general O'Donnell, y con tanto respeto como franqueza, le dijo estas hermosas palabras: Mi general, aquí mando yo. Este no es su puesto de usted. Su vida no le pertenece, y aquí la expondría sin necesidad. Todo está ya terminado. En efecto, el estruendo y tumulto que se habían oído desde el valle fueron el último esfuerzo de los moros por recuperar las posiciones perdidas. Rechazados nuevamente por Zabala y por Prim, y amenazados por el general García, que reforzaba ya la derecha con los batallones de Chiclana y de Navarra, al mando del general D. Enrique O'Donnell, batíanse ya en retirada y muy débilmente; tanto, que nuestros soldados no los persiguieron, contentándose con permanecer firmes en las posiciones conquistadas, de las que nada había bastado a desposeerlos, y en las cuales dormirá esta noche el valeroso conde de Reus a la sombra de la bandera de Castilla. Esta ha sido la sangrienta Batalla de los Castillejos, ganada por menos de ocho mil españoles contra todo el ejército marroquí, compuesto hoy de más de veinte mil combatientes, mandados por el príncipe Muley-el-Abbas, hermano del emperador de Marruecos. (Así se afirmaba esta tarde en el cuartel general de O'Donnell.) La lucha ha durado de sol a sol, y en ella han tomado parte muy gloriosa todas nuestras armas: la Artillería , la Infantería , la Caballería , los Ingenieros y hasta la Marina.. ., la cual ha peleado, no solo desde el mar, sino también en tierra. El enemigo ha empleado también todos sus medios de destrucción, su renombrada caballería, sus tropas de Rey, sus cabilas montaraces. Hemos arrebatado a los moros una legua de terreno y todas las posiciones en que se han presentado; hemos penetrado en su campamento, bien que rápidamente, y obligándoles, según parece, a levantarlo; les hemos cogido sus muertos y algunos prisioneros, y, en fin, nos hemos apoderado de una de sus banderas, dando muerte al que la conducía; por lo que la historia escribirá en letras de oro el nombre de Pedro Mur, soldado de Húsares de la Princesa , que ha tenido la gloria de realizar tan grande hazaña. Hay además en el combate de hoy una rara circunstancia que hacer valer, y es que su brillante éxito se ha debido, sobre todo, al valor personal de los generales. Sin el arrojo temerario de Prim, sin la actitud audaz de Zabala, sin la furia arrebatadora de O'Donnell, ningunas tropas de cuantas sostiene el mundo hubieran intentado empeños tan inauditos, tan imprudentes, tan insensatos a primera vista y tan gloriosos en los resultados, como cerrar uno contra veinte, penetrar en un torbellino de balas, meterse entre dos fuegos, luchar a la vez con armas blancas y a tiros, y arrostrar una muerte segura en empresa de que tal vez desconfiaban. Así es que, después de tal batalla, los generales podrán muy bien decir: Con soldados como éstos, no hay nada imposible; y los soldados responder: Con tales generales se va siempre a la victoria. Concluyamos; pero antes permítaseme recordar otra vez el aspecto de aquel valle, donde todo será silencio y sombra en este momento. La última vez que me detuve a contemplar su magnífico panorama, fue en el instante de ponerse el sol, cuando ya terminaba la lucha. Hallábame en el Morabito, adonde me habían bajado, viendo que no podía con la debilidad, el dolor y la fiebre. Caído sobre mi caballo, esperaba la terminación del combate para venirme a Ceuta, cediendo a las instancias de los médicos y de mi buen amigo el afamado escritor Carlos Navarro y Rodrigo, quien me ofrecía muy bien acondicionada hospitalidad y sus solícitos cuidados. Tres días de dicta y dos de agudos sufrimientos habían acabado por postrarme... Pero, ¡ay!, temía no volver a ver otro día tan grande y refulgente... ¡Parecíame que aquel sol no iba a tornar al horizonte, que yo no iba a tornar a la guerra! Respiraba, pues, con ansia aquel aire de gloria, y me sentía avaro de sus últimas encendidas ráfagas. ¡Allí, a mis pies, había una pila de cadáveres -más de veinte- amontonados unos encima de otros! Todos eran artilleros, y sus grandes y confundidas ropas obscuras los hacían asemejarse a un cadáver descomunal, envuelto en un sudario de mil pliegues... Cuando levantaba los ojos para no ver tan fúnebre espectáculo, divisaba allá, sobre las montañas, otro cuadro no menos espantoso, y que me parecía un delirio de la calentura. El sol, que se ponía por aquel paraje, teñía de color de escarlata las nubes de humo que envolvían a los últimos combatientes. De pie sobre las cumbres, destacándose en el cielo, danzando en medio de aquella atmósfera inflamada, percibíanse algunos moros con los jaiques desplegados, yendo y viniendo, aullando, silbando, disparando sus relucientes espingardas, y cayendo y levantándose, como salamandras que se retuercen en un horno encendido, como demonios que saltan sobre las llamas del infierno... Todo esto no era más que ilusión óptica, ocasionada por aquel crepúsculo rojizo, por aquella luz sangrienta, por aquel horizonte de lumbre, que recortaban, digámoslo así, unos montes sombríos en que ya reinaba la noche... ¡Pero nunca, nunca olvidaré aquella perspectiva roja y negra, semejante a los cobres de Rembrandt, a los cuentos de Hoffmann, a las profecías del Apocalipsis! Tales son mis últimos recuerdos...
|